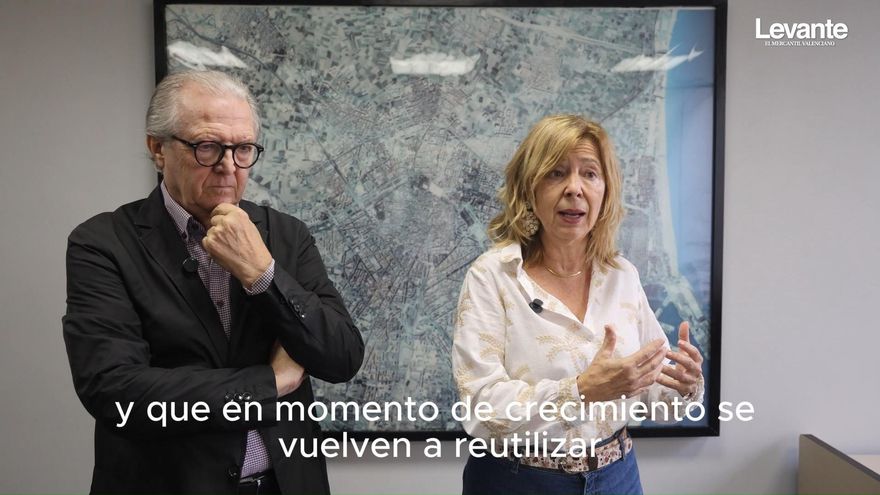De la sala donde se instruye el juicio de la dana, la catedrática de Geografía de la Universitat de València, Ana Camarasa, salió con el reconocimiento de la jueza de que había ofrecido una «clase magistral». Es la sensación que desprende también la conversación con su compañero, también catedrático -en su caso, emérito- de Geografía Humana en la misma universidad Joan Romero. En la jornada negra del 29 de octubre de 2024, ambos expertos han encontrado una cantidad casi inabarcable de «sombras»: el urbanismo desaforado, las obras faraónicas, el desconocimiento de la ciencia y, a veces, el negacionismo y, sobre todo, la gestión de la emergencia. «Existían instrumentos suficientes como para haberlo hecho bien si todo el mundo hubiera estado en su sitio», coinciden. Pero no se hizo bien, en eso también coinciden. «Y la responsabilidad recae sobre la espalda del gobierno autonómico», añaden. Aun así, entresacan alguna «luz»: la solidaridad, por ejemplo, pero también la posibilidad de aprender de los errores. Para compartir todas esas experiencias sobre este «país de barrancos» en el que el agua «siempre vuelve con las escrituras en la mano», han organizado el seminario ‘Lecciones aprendidas tras la dana de València: luces, sombras y recomendaciones’, que reunirá este 28 de octubre en el Centre Cultural La Nau de la UV a responsables políticos, personas expertas y sociedad civil, además de a las asociaciones de víctimas.
Han organizado un seminario cuyo subtítulo es ‘Luces, sombras y recomendaciones’. ¿Hay alguna luz en relación a la dana del pasado 29 de octubre?
JOAN ROMERO: Yo, personalmente, encuentro una muy grande, que es la solidaridad ciudadana, incontenible, del conjunto de España. Pero también hay una luz al final del túnel, una luz de futuro: la esperanza en que los poderes públicos hayan extraído enseñanzas para que, cuando vuelva a ocurrir, no tengamos que depender de la solidaridad, sino que el Estado, las instituciones, estén suficientemente preparadas.
ANA CAMARASA: Yo destacaría el aprendizaje. En primer lugar, de la comunidad científica, que ahora se enfrenta a nuevas preguntas ¿Qué proyecciones han dejado de ser proyecciones para ser constataciones? ¿Cuáles son las nuevas bases que están definiendo la magnitud de los episodios extremos? Pero, en segundo lugar, es importante el aprendizaje de la ciudadanía, que ha tenido un proceso brusco y lamentable de aprendizaje del territorio donde vive que le ha aportado conciencia de riesgo. Parecía que las alarmas rojas eran solo un color en el mapa y ahora sabemos que deben ser, un disparador de un comportamiento adecuado a la situación. Y creo que con este aprendizaje también se va a profundizar en la madurez democrática, porque los ciudadanos deben pedir a sus gobernantes que estén a la altura.
Los catedráticos de Geografía de la UV Joan Romero y Ana Camarasa / Fernando Bustamante
¿Cómo se da ese aprendizaje? ¿Cómo se reorganiza una sociedad para convivir con ese riesgo?
JOAN ROMERO: La comunidad científica ya sabe que los efectos del cambio climático se extremarán. Por otra parte, quiero pensar que este episodio tan brutal va a hacer que la ciudadanía suba un par de peldaños en la percepción de riesgo. En tercer lugar, que suban esos peldaños los poderes públicos. Me alegra mucho ver cómo los gobiernos locales están revisando sus planeamientos, sus ordenanzas, sus formas de prepararse mejor. Están intentando que no haya más aparcamientos en subterráneos, creando tanques de agua para episodios extremos… y quiero pensar también que el gobierno autonómico y el gobierno de la nación harán lo mismo. Por último, introduzco un desideratum: que se abriera camino la cultura del acuerdo.
ANA CAMARASA: Hay dos vertientes, cómo se enseña y cómo se aprende a convivir con el riesgo. ¿Cómo se enseña a la población? Es necesaria cierta formación, y tiene que haber demanda, una demanda que ya hemos notado cuando hemos hecho explicaciones por todo el territorio: las salas estaban llenas porque la gente necesitaba entender. Ahí queda clara la importancia de la cultura del riesgo: de saber dónde vivimos y cómo convivimos con ese riesgo. No de cómo enfrentarlo o solucionarlo, sino de cómo convivir. Eso es lo que va a ayudar a la autoprotección, porque hay que reconocer que la caballería no puede estar en todos los fenómenos y en todos los sitios a la vez. Pero si los poderes públicos quieren que ese mensaje cale, la ciudadanía tiene que confiar en ellos. Esa confianza ahora se ha perdido, y se debe recuperar para evitar que, en momentos de caos, el comportamiento se active de manera visceral.
¿Qué relación tienen los condicionantes geográficos en el impacto que ha tenido la dana en los territorios afectados?
ANA CAMARASA: Este es un territorio mediterráneo, propenso al desarrollo de este tipo de fenómenos extremos, donde hay un calentamiento importante a final del verano y principio del otoño-invierno. Ante una situación de dana, es decir, fría en altura y de vientos del este en superficie, esos vientos se ven empujados contra los relieves montañosos que orlan nuestra costa, lo que favorece que se desate una situación intensa. Por otra parte, tenemos unas ramblas que responden de manera muy rápida porque son cortas y de mucha pendiente, por lo que generan caudales de tipo flash flood. Es importante conocer el territorio donde vivimos, porque determina nuestro tiempo de reacción. Y hay que saber que los cauces y barrancos, en momentos de mucha actividad climática, pueden llevar mucho caudal. El problema añadido es que estas dinámicas, con el cambio climático, se están exacerbando: cada vez tenemos más frecuencia e intensidad de estos fenómenos. En paralelo, estamos creciendo de manera irresponsable y no estamos respetando las vías habituales de circulación del agua que existen.
JOAN ROMERO: La geografía siempre vuelve. Tenemos tendencia a ignorarlo y hace mucho tiempo que estamos desafiando la naturaleza de manera imprudente. Lo que ocurrió hace ahora un año ha evidenciado que han sido décadas de ocupación desordenada del suelo, de no haber tenido en cuenta la orografía, el territorio y los mapas. No podemos desentendernos de la geografía, del territorio. Nuestro maestro, el profesor Rosselló, nos enseñaba que el agua siempre vuelve con las escrituras en la mano. Y dice: “esto no debisteis haberlo hecho donde lo hicisteis”.
Sostienen que el territorio valenciano es de barrancos, más que de ríos. ¿Qué papel jugaron? ¿En qué estado estaban el 29-O y cómo deberían haber estado para haber minimizado el impacto?
ANA CAMARASA: Siempre se ha prestado mucha atención a los ríos perennes, porque son los que llevan el agua, los que llevan el recurso, y por tanto se concibe que son los que hay que medir. El Turia tiene riesgo, pero no se le va a escapar a nadie, mientras que nunca se ha mirado a los barrancos que, como no tienen agua que se pueda aprovechar, no interesan. Además, son muy difíciles de aforar: es muy difícil poner un medidor en un barranco, con lo que es muy difícil tener datos, y sin datos no se puede estudiar. Y, claro, si no se estudia, no se puede simular o prever lo que va a pasar. Pero además de ser los grandes olvidados, los barrancos también son los grandes expoliados: se ha construido en sus zonas inundables y, además, se ha alterado su dinámica. En teoría, el barranco debe disipar gran parte de su energía con el transporte y la deposición de grandes cantos y una carga sólida importante; si esto se lo quito al río, le estoy dando mucha energía ¿En qué la gasta ahora? En descalzar puentes y autovías, en erosionar en la cuenca baja en vez de depositar en ella. En cuanto a los espacios de disipación, han sido ocupados por el Bonaire y por toda la urbanización que ha habido. Del mismo modo, la dirección de flujos ha sido intervenida por una dirección contraria, que son todas las vías de comunicación, insuficientes en su drenaje.
Barranco del Poyo fotografiado el 30 de octubre de 2024. / Miguel Angel Montesinos
JOAN ROMERO: Es evidente que somos un país de barrancos, además de un país con escasa percepción de riesgo, porque incluso en el siglo XXI hemos seguido desafiando la naturaleza. Por ejemplo, el instituto arrasado en Utiel está junto al río Magro, y alguien debió firmar el expediente diciendo que eso se podía hacer allí. ¿O por qué se llama La Rambleta al contenedor cultural del sur de València? Porque está en una rambla. Hemos ido poniendo polígonos industriales, zonas residenciales, servicios públicos básicos, residencias de mayores, institutos… A todo esto, cuando llegó la crisis de 2008 y se recortó la inversión, había un plan, con muchas actuaciones previstas en zonas de barranco en la Comunitat Valenciana que quedaron pospuestas. De hecho, buena parte de las que ahora se piensa ya estaban programadas antes de 2008.
Señalan que toda esta información sobre el territorio está, desde hace décadas, disponible en abierto. Con todos estos datos, ¿se puede hablar, como han hecho desde el Consell, de falta de información o de imprevisibilidad?
JOAN ROMERO: Existían instrumentos suficientes como para haberlo hecho bien si todo el mundo hubiera estado en su sitio y hubiera sido consciente de sus responsabilidades, de lo que significa gobernar. La responsabilidad no se puede eludir: recae sobre la espalda del gobierno autonómico. ¿Qué hubiera ocurrido si las cosas se hubieran hecho pronto y bien en vez de tarde y mal? Se habrían podido evitar muchas muertes. Y una prueba evidente de que habría podido hacerse mejor sin cambiar ninguna normativa es que después ha venido otra dana y lo han hecho mejor. Y unos días después del 29 de octubre, hubo otro episodio en Málaga y el gobierno autonómico lo hizo bien. Es decir, aquí no fallaron las normas, falló el factor humano. Siempre me hago una pregunta cuando escucho al president Mazón: ¿cómo es posible que pueda dormir por la noche?, ¿cómo es posible que no haya asumido su responsabilidad y haya puesto por lo menos su cargo a disposición? Habría ayudado a hacer más sencillo el duelo de estas personas afectadas.
ANA CAMARASA: La gente confiaba en que los gestores iban a cumplir con su función. O sea, si a mí no me dan una alarma, será porque no hay peligro. Si no me dan instrucciones, será porque no hay nada que hacer. La gente no era consciente de la fase en la que estábamos. ¿Por qué? Porque pensaba que había alguien al volante. Antes de la catástrofe, pero también después: en la zona cero estuvieron abandonados un montón de tiempo. Restablecer la confianza va a ser difícil cuando la persona a la que se mira sigue siendo la misma que no estuvo cuando tenía que estar.
JOAN ROMERO: Además, con el paso de las semanas, empezamos a saber cosas sorprendentes. Por ejemplo, que el día 29 de octubre literalmente no había nadie en Presidencia de la Generalitat, que estaba vacía. Además, a las siete de la tarde, con muchas personas ya ahogadas, te enteras de que la consellera responsable de residencias estaba entregando unos premios de sostenibilidad y que el responsable de infraestructuras estaba con ella. A partir de ahí, todo lo que ha venido después es un patrón bien conocido. Primero negar, luego mentir, luego atribuir responsabilidades a otro.
Esa atribución de responsabilidades a otras administraciones se ha dado sobre todo en relación al envío del ES-Alert. En cuanto al contenido del mismo, han lamentado en alguna ocasión que no solo no fue demasiado efectiva, porque mucha gente no pudo ya leerla, sino que incluso pudo ser contraproducente.
ANA CAMARASA: Era un día laborable en el área metropolitana de València, donde se da una movilidad de gente muy grande entre estudiantes, comerciantes, ocio… Esa movilidad tenía que haber sido prevista antes, no a las ocho de la tarde, cuando ya está todo el desastre en marcha. Si te mandan un aviso se entiende que tienes tiempo de reaccionar; si no, el aviso ya no hace falta. Te avisan de lo que va a ocurrir, no de lo que ha ocurrido. En general, el contenido de una alerta debe ser adecuado a la situación, a su momento. Cuando todo empezaba, el mensaje tenía que haber sido: deje todo y súbase al piso de arriba. Pero lo que recibimos fue un aviso que llegaba muy tarde y con un contenido que parecía que daba tiempo a reaccionar, y por eso mucha gente fue a salvar su coche, porque pensaba que tenía tiempo. No es cuestión de enviar un ES-Alert nada más llueve y que luego no haya problemas porque, si eso pasa muchas veces, ese alarmismo puede crear desconfianza, como en el cuento de Pedro y el lobo. Aunque siempre es preferible un exceso de alarma que un defecto.
JOAN ROMERO: A mí se me vienen a la cabeza dos preguntas para las que no tendremos nunca respuesta: ¿cuántas vidas salvó el alcalde de Utiel diciendo las 7 de la mañana que no habría clase en su municipio? ¿Cuántas vidas salvó nuestra rectora decretando que no había actividad en esta universidad? Bastantes, porque un porcentaje elevado de alumnos, trabajadores y profesores de nuestra institución son de esa zona.
Los catedráticos de Geografía de la UV Joan Romero y Ana Camarasa / Fernando Bustamante
Vienen al seminario tanto la comisionada del Gobierno para la reconstrucción como el vicepresidente del Consell para la reconstrucción. ¿Cómo valoran los planes y las medidas anunciadas y en ejecución por ambas administraciones de cara al futuro?
JOAN ROMERO: El Gobierno de la nación puso en marcha una normativa y muchísimos recursos a disposición de la zona afectada. El gobierno autonómico, por su parte, pone en marcha un plan, desde la vicepresidencia de Gan Pampols.Y lo que tienen en común los planes es que están bien: el del Gobierno está bien, ha ido resolviendo muchos problemas, y en el de la Generalitat hay muchísimos aspectos que pueden ser desarrollados o están haciéndose. ¿Qué problemas veo? Por ejemplo, que en el Plan Endavant, parte de las medidas incluidas no corresponden al ámbito competencial del gobierno autonómico, sino al Gobierno de España. Por otra parte, los planes no han sido coordinados, las administraciones han trabajado en paralelo, con una total falta de coordinación. Yo sigo esperando, y creo que no voy a verlo porque ahora ya es demasiado tarde, una comisión mixta integrada por el Gobierno central, la comunidad autónoma y una representación amplia de municipios y sociedad civil, abordando en conjunto un plan de recuperación. Esto hubiera supuesto la mayoría de edad del Estado autonómico, que se pone a prueba en situaciones como esta. Pagar nóminas lo puede hacer todo el mundo, pero en esta una situación extraordinaria, el Estado autonómico evidenció todas sus costuras. Pero, además, sigo viendo una ausencia de visiones integrales. No es una cuestión de ingenieros, ni de urbanistas, ni de sociólogos, ni de geógrafos, es una cuestión de todos. Necesitamos visiones integrales del territorio porque, si no, puede ocurrir que intentas resolver por una canalización un problema en un municipio y estás desplazándolo al municipio vecino. Que no pasara eso requeriría de una mirada metropolitana que no existe. Hemos tenido una gran catástrofe metropolitana con total ausencia de dispositivos de gobernanza metropolitanos, y en ninguna de las soluciones aparece la escala metropolitana como escala de trabajo.
ANA CAMARASA: Añadiría que, para mí, el nivel más desasistido es el nivel local. Se está descargando mucha responsabilidad sobre las espaldas de alcaldes, que tienen problemas para ejecutar incluso el presupuesto que se les da. De la misma manera que el Estado autonómico español sigue esperando una revisión, una actualización importante, dentro de este, quien espera realmente una reforma, una mayor atención, es la escala local, tan importante en la reconstrucción.
Una reconstrucción en la que se demandan obras hidráulicas estructurales que entrarían dentro de lo que se considera “obra dura” u “obra gris”. ¿Hay una concienciación suficiente sobre la necesidad de combinarlas con soluciones basadas en la naturaleza?
ANA CAMARASA: Cuando se habla de obra dura se habla de hormigón, pero las últimas políticas a nivel europeo y del mundo hablan de que lo deseable son las soluciones basadas en la naturaleza, las medidas verdes o “green”. Es verdad que la realidad nos pone en nuestro sitio: al final, acaban arbitrándose medidas de tipo “grey-blue-green”, o sea, cosas intermedias. Pero las obras faraónicas solucionan muy poco hoy en día. En el siglo XX se tenía la idea de que, con estas obras y con la tecnología, cuando un río estaba mal hecho se le rectificaba. De fondo está la idea de que es la naturaleza la que está mal hecha, cuando la mejor solución es imitar a la naturaleza, que necesita tiempo y espacio. Si le dejas sitio para desbordar, para atenuar su energía, para repartir el agua, rellenar sus acuíferos, la naturaleza se restaura y no necesita mucho tiempo. Hay que dejarle al río un espacio esencial, el territorio de movilidad fluvial. Pero el área metropolitana no tiene fácil solución, porque está totalmente conurbada. ¿Por dónde sacar el agua? ¿Qué hago, se la llevo al vecino? Es mejor hacer soluciones quirúrgicas con un conocimiento muy claro del sistema fluvial, medidas como sistemas urbanos de drenaje sostenible, de permeabilización, espacios que a la vez puedan constituir puntos de refugio climático. Es verdad que hay casos flagrantes: a la Saleta, por ejemplo, hay que darle una salida, porque no puede acabar en mitad de Aldaia. Pero, en general, hay que ser valiente: incluso habrá que quitar casas, como se hizo en Ontinyent, en el barrio de Cantereria. La sociedad tiene que estar preparada, esas medidas tienen que encontrar aceptación ciudadana.
JOAN ROMERO: Y para eso es muy importante la educación, y para poder formar es muy importante pasar el duelo. Hemos hablado de infraestructuras y geografía pero también queremos hablar de dolor. Y por eso, invitamos a las jornadas del día 28 a Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O. La vida va volviendo en el sentido de que las infraestructuras se están haciendo, los negocios, primero los grandes, luego los más pequeños, van reabriendo, algunos conductores han podido comprar de nuevo un vehículo, pero el dolor de los que han perdido un familiar no cesa, permanece y esta fractura emocional va a durar mucho tiempo, generaciones.
Suscríbete para seguir leyendo